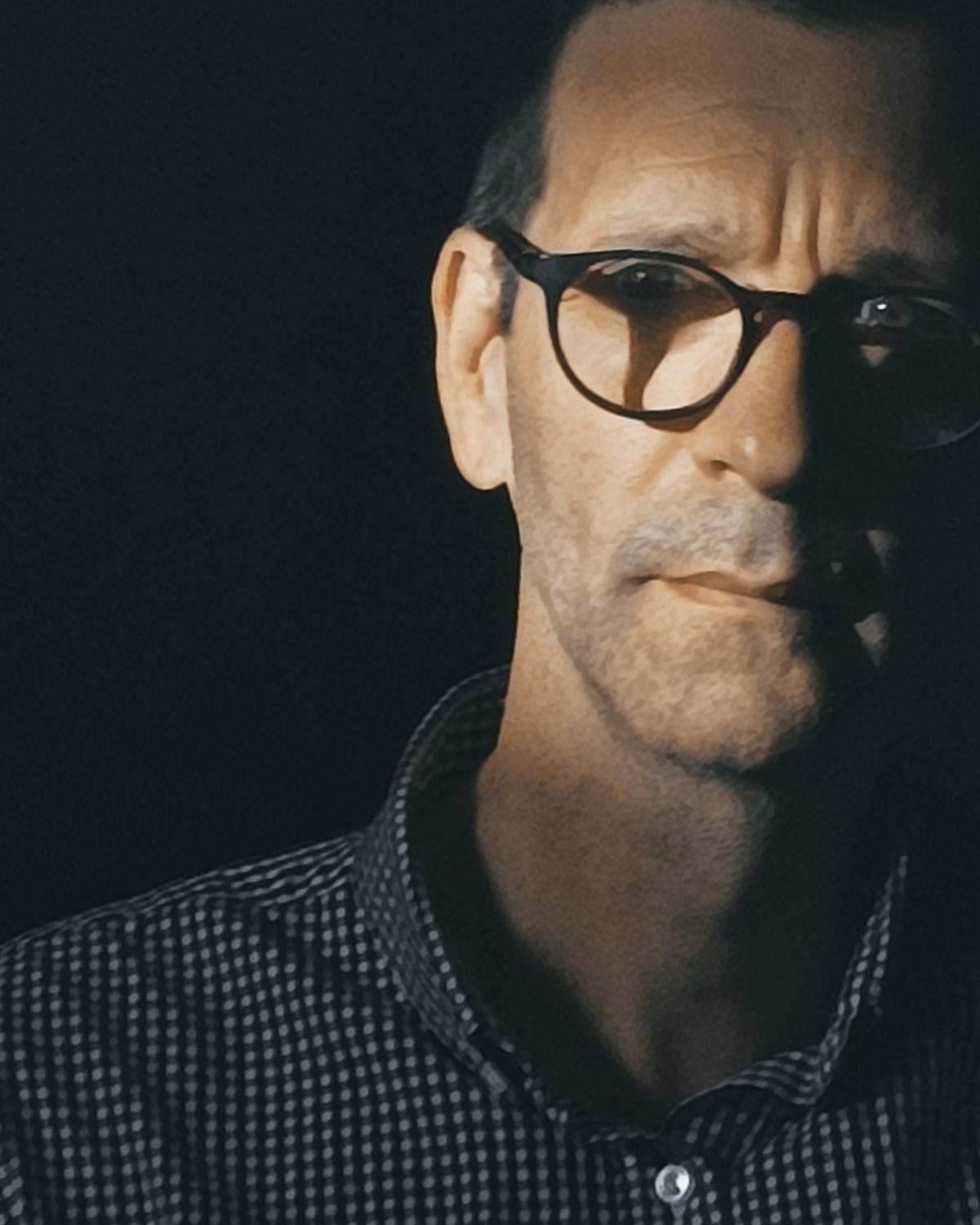Actor, director y dramaturgo, formado con grandes maestros del teatro argentino como Raúl Serrano, Rubén Szchumacher, Alejandro Catalán y Mauricio Kartun, el entrevistado ha construido una trayectoria que abarca desde los clásicos hasta la creación contemporánea. Ha interpretado obras de Aristófanes, Brecht, Ibsen, Lope de Vega y Ricardo Monti, entre otros y como director participó en montajes como “El cuervo” de Edgar Allan Poe y “Chorreando a flor de labio” de Carmen Arrieta. Su recorrido incluye trabajos en el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Nacional Cervantes. También participó como actor en televisión. En esta entrevista, reflexiona sobre sus inicios, sus maestros, la convivencia entre los roles de actor, autor y director, y se detiene en la génesis de su obra más reciente, “Zully, Recuerdo de Visita”.
-A lo largo de tu formación como actor y creador has transitado por caminos muy diversos y enriquecedores, con maestros de gran relevancia. ¿Qué huellas profundas dejaron en tu modo de entender el teatro y cómo siguen dialogando con tu presente artístico esas enseñanzas?
Lo primero que me trae tu pregunta es una imagen muy divertida y, a la vez, profundamente reveladora. Cuando ingresé a la escuela de Raúl Serrano acababa de cumplir 16 años. Creo que me aceptaron porque llegué en una Siambretta con un amigo más grande que yo, que me pagó, literalmente, la primera cuota. La noche anterior alguien, en su casa, me había dicho que yo tenía que ser actor. Ese espacio me salvó la vida. La escuela tenía una escalera sin terminar y, para acceder a la planta alta, había que pegar un salto desde el último peldaño a la habitación en donde se daban las clases de primer nivel. Le debo a ese peldaño sin terminar entender a la actuación como un salto.
A las clases de Kartun llegaba escapándome de un trabajo. Con Rubén Szchumacher hice el seminario de Puesta en Escena que daba en el Rojas los sábados a la mañana. Había tanta data en esos encuentros que, cuando salía, me iba a dormir la siesta. “Piensen en dónde la van a hacer”, nos decía una y otra vez en referencia a aquello que queríamos montar. A Alejandro Catalán le he visto hacer veinte devoluciones y, en cada una de ellas, podías ver que el tipo le hablaba a ese y no a otro. Un día se dio vuelta y me dijo: “Veo gente actuar”, parafraseando, en versión docente, al niño de Sexto Sentido. Pero lo que allí se veía era, paradójicamente, gente viva. Estar “ahí” es lo más complejo de actuar. A medida que pasan los años siento que el teatro está vivo o no es nada. No existe un término medio. Estás ahí o en otro lado. Siempre me gustó moverme. Mi naturaleza es extremadamente curiosa. Por esos años tomaba clase de todo: teatro, clown, mimo. En un viaje a Córdoba conocí a una compañía que montaba festivales de Teatro Popular y empecé a viajar con ellos. Escribía y montaba monólogos, y me iba a recorrer el país en una especie de circo sin carpa. Todo ese bagaje me acompaña a la hora de dar una clase o montar un espectáculo.
-Ejercés simultáneamente la actuación, la dramaturgia y la dirección. ¿Sentís que esas tres áreas se complementan, se interpelan entre sí, o se disputan espacios creativos en vos? ¿Cómo es esa convivencia en tu práctica cotidiana?
Te agrego una cuarta. A raíz de un seminario de Biodrama que hice con Vivi Tellas estoy escribiendo ficción y no ficción por fuera de la dramaturgia. Empecé a trabajar sobre imágenes de familia como disparador. Todo lo que voy sumando lo siento complementario. Una cosa me va llevando a la otra. Para mí, imagen es acción. Siempre estoy buscando lo que se esconde detrás de la imagen, aquello que no vemos, que está fuera de cuadro. Uno de los grandes hallazgos en este sentido fue encontrar, en el álbum familiar, una foto de mi papá, completamente fuera de foco, en la playa, en un primer plano rabioso, muy de los 70, en blanco y negro. Todo bigotes, el tipo miraba fijamente a la cámara. Le pregunté a mi mamá por qué habían decidido dejar esa foto que en cualquier casa de familia hubiese sido de descarte. Me contestó que esa foto la había sacado yo. Mi primera foto. Tendría cuatro o cinco años. Entre desapariciones elegidas y forzadas, mi papá era algo que me costaba mucho “retener” en mis años de infancia. De esa imagen surgió un texto que titulé El aparecido: “…El hombre de bigotes que aparece en la foto es mi papá. Aunque parece querer aparecer, no aparece del todo. Sin embargo, parece un hombre de bigotes que aparece en una foto. Estábamos en el mar, casi siempre estábamos en el mar. Mi papá me contó una vez que los indios creían, al verse fotografiados, que sus almas habían quedado allí atrapadas. Tal vez a mis cuatro años quise atrapar la suya…”.
-¿Existe en las situaciones artísticas en las que te movés alguna que en haya prevalecido o que sientas como más esencial a tu identidad teatral?
Sí, esencialmente soy actor. Si no pasa por el cuerpo, no fluye en mí. En líneas generales, las pocas “grandes” ideas que he tenido siempre quedaron fuera a la hora de empaparme de ellas. A veces me veo dirigiendo actores o dando una clase o alguien me acerca una imagen o postea una foto mía y pienso: “Qué ganas de actuar tiene este tipo”.
-¿Hubo etapas en las que consideraste dejar de actuar para dedicarte de lleno a la dramaturgia o a la dirección? ¿Cómo resolviste esas tensiones o elecciones internas?
Muchas veces no soporté la actuación. Así como hace un rato te dije que la escuela de Raúl me salvó la vida, también tuve etapas en donde actuar me sacaba completamente de eje. Son muchos los factores que se juegan a la hora de actuar, sobre todo dentro de lo que se considera “profesionalismo”. Nunca creí en la creación como un acto solitario. Siempre hay otro. Siempre necesito de otros a la hora de trabajar. Nunca consideré a la escritura como un acto solitario. Siempre hay otro. Siempre estoy escribiendo para alguien. Hubo temporadas en donde escribí más que actué, o dirigí más que escribí, pero generalmente estuvieron vinculadas a trabajos rentables. Se da en mí algo muy simbólico al tiempo de no actuar: voy a ver teatro y empiezo a moverme en la butaca.
-¿Cómo es ese sistema de creación en diálogo con los actores? ¿Exploran escenas y situaciones durante los ensayos?
Como te decía antes, nunca me siento solo a la hora de escribir, me interesa mucho más trabajar con otros. Ahora estoy dando un laboratorio de construcción de monólogos. Muchos de los textos con los que estamos experimentando los escribieron los participantes. El laboratorio me da mucha libertad de intervenir los trabajos y resulta muy enriquecedora la mirada del grupo. Estamos construyendo monólogos en equipo. Los encuentros nos dan una posibilidad de corrección que no sería posible desde el escritorio.
-¿Cómo surgió la idea de trabajar en la obra “Zully, Recuerdo de Visita”? ¿Fue primero la imagen del personaje, una situación concreta, una historia o una necesidad personal? ¿Cómo fue ese proceso de descubrimiento?
Una de las cosas que no te comenté todavía, y que para mí es condición fundamental a la hora de encarar un proceso creativo, es la de juntarse con buena gente. Zully es fundamentalmente esa experiencia. “Zully” es Flora Ferrari. Flora es una actriz extraordinaria y una persona maravillosa. Flora tenía un proyecto en torno a la figura de Zully Moreno, que fue la gran diva del cine nacional de los años 40. Había escrito bastante, investigado y le aparecía fuertemente, por otro lado, la figura de Eva Perón. No nos olvidemos de que Eva también era actriz. Flora y Eva tienen un tipo muy similar. Ella venía de hacer unas acciones performáticas en torno a la figura de Eva, por eso le sugerí que tuviéramos como protagonista a Zully, aunque te imaginarás si la “Cholita” de Los Toldos se iba a quedar atrás. Me sumé al proyecto para acompañarla en la dramaturgia y la dirección. Trabajamos muchísimo. No queríamos poner en boca de Zully palabras nuestras y, a la vez, no teníamos demasiada información de sus años de exilio. Nos resultaba muy interesante poder contar esa parte de la historia. Zully Moreno se exilia en España tras el golpe del 55. Todo lo que Zully dice en la obra está descargado de notas periodísticas. Construimos al personaje a través de su propia voz. En la ficción, Zully regresa a la Argentina con la propuesta de “encarnar”, para utilizar una expresión de época, a Eva Perón en el teatro. A partir de esa propuesta, Zully dialogará con ese personaje fundamental de la política argentina, el bombardeo a la Plaza de Mayo, la proscripción al peronismo y su condición de actriz, de madre, de esposa y de mujer.
-En “Zully, Recuerdo de Visita” confluís como dramaturgo, director y creador de la puesta en escena. ¿Cómo fue el desarrollo integral del espectáculo desde los primeros esbozos hasta su materialización final? ¿Qué desafíos, hallazgos o decisiones marcaron ese recorrido?
“Piensen dónde la van a hacer”, nos decía Szchumacher. Sus palabras resonaban en mí. Nos juntamos a trabajar en una biblioteca popular que gentilmente nos habían prestado en el barrio de la Chacarita. Tuvimos un primer encuentro. Me acuerdo de que de las paredes colgaban fotos de políticos argentinos, una de Tato Bores, recortes de diarios de distintos espectáculos, Gardel, una enorme cantidad de libros. Cuando salimos, me fui caminando hasta mi casa. Llegué y la llamé a Flora. Le dije: “No podemos trabajar acá, hay demasiada información. Tenemos que encontrar un espacio que nos permita construir un ‘no lugar’, es decir, un espacio en donde ella pueda moverse, que sea casa, estudio, set, balcón, todo y nada a la vez”. Al día siguiente me llamó y me dijo que había hablado con Nayla Posse, del teatro El Brío, y que existía la posibilidad de ensayar ahí. Hablando de buena gente, Nayla nos abrió las puertas del teatro, que además era su casa y fue también la de Zully. Usamos todo lo que había en el espacio: estanterías, vestuarios que usaban sus alumnos, cables, lámparas de pie, cajas de sonido. Durante los ensayos nos enteramos de que los dueños de la casa en donde funcionaba la sala iban a vender, que allí se levantaría un edificio. El Brío nos estaba entregando su corazón antes de caer, como lo hacía el Palacio Unzué en las imágenes que en el espectáculo aparecen en pantalla de la mano de Leo Marcet, a las que la televisión de la dictadura llamaba “piqueta renovadora”. Hace unos meses hicimos una función de Zully en el marco del ciclo Más Teatro, que lleva adelante la Fundación Sagai. Una gran oportunidad de volver a juntar a la familia Zullymoreniana, que son además de Flora y Leo, María Roqueta en Producción y Agustina Risso en asistencia y aedes. Ese mismo día los diarios hablaban de que el Gobierno Nacional había tomado la decisión de demoler el Instituto Perón, paradójicamente la única parte que ha quedado en pie de aquel palacio presidencial.