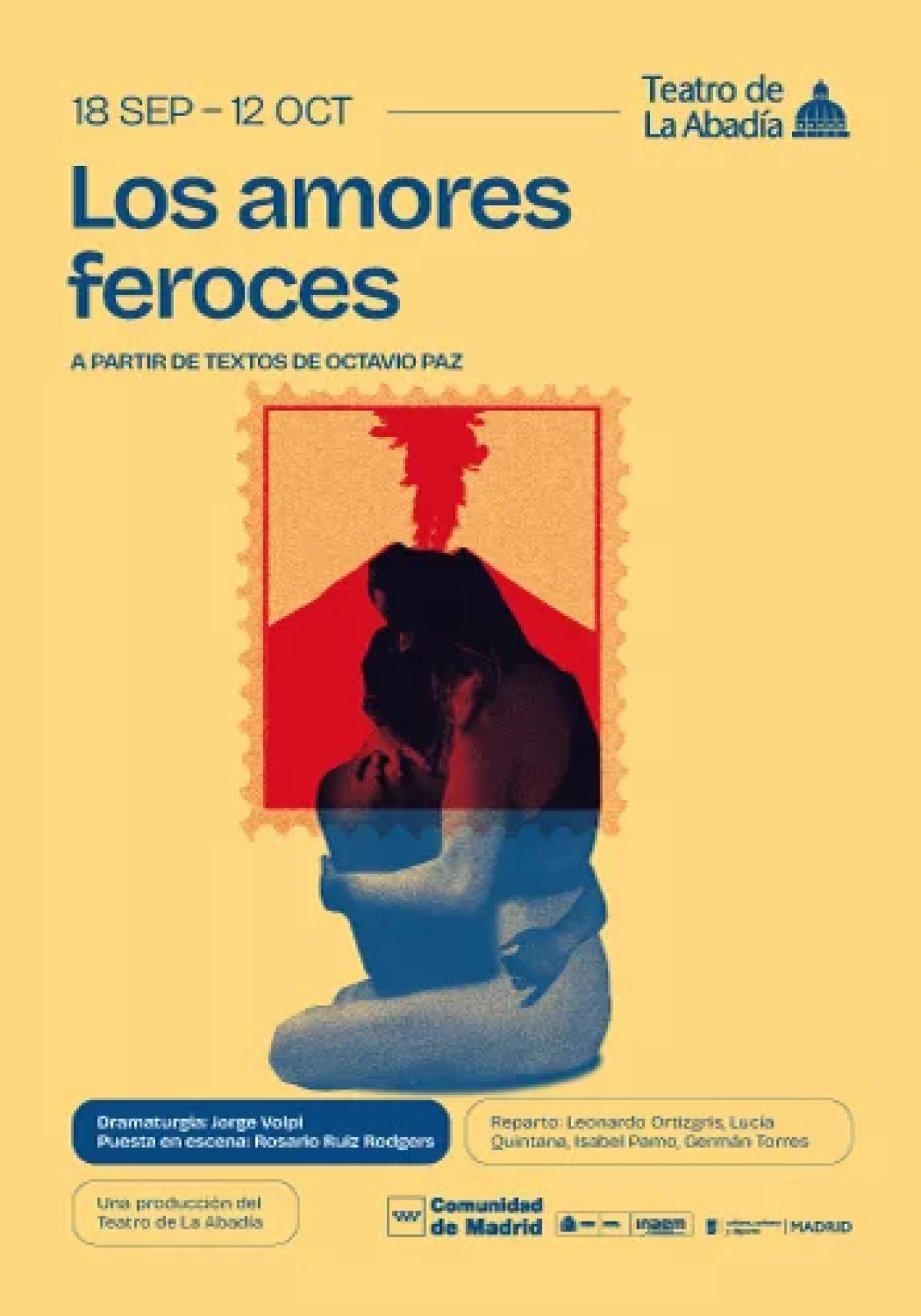En Pedido de gracia, con dramaturgia de Mariano Cossa sobre una idea de Claudio Martínez Bel y del propio autor, se narra la historia de dos payasos de circo confinados en un pueblo perdido en la Pampa, cuyo mayor atractivo y fuente de ingresos resulta ser el cultivo de quinotos. La espera, que desde el comienzo se intuye asfixiante y angustiosa, con el devenir de la acción se revelará como inhumana transacción, a resultas de la cual los payasos y un viejo león en decadencia han sido entregados como garantía viviente por una deuda que el empresario del Circo en el que han prestado servicios no encontró mejor forma de compensar con el municipio local. Completa el tríptico —desde una jaula ubicada en la extra-escena— el viejo y afónico león que comparte con los payasos el exiguo menú asignado diariamente a su penosa sobrevivencia: quinotos, pan duro y de vez en cuando, un trozo de bofe para el otrora Rey de la Selva, que casi no puede mantenerse en pie. Varios son, a nuestro humilde criterio, los aciertos de texto y puesta que contribuyen a convertir una situación tan extrema en una suerte de comedia neogrotesca, por momentos entrañable y hasta conmovedora, no exenta de un insólito humor, conformando un espectáculo de teatro en estado puro. Analizarlo y decodificar sus méritos será el motivo de las próximas paginas.
Temáticas
La obra propone y despliega un territorio teatral de notable densidad simbólica y política. Su dramaturgia se sostiene en una potente paradoja: la de dos payasos degradados y atrapados en un espacio entre granero y pista de circo, que esperan y repiten rutinas circenses como intentando conjurar el paso del tiempo. Probablemente no lo consigan, pero a cambio de esa potencial frustración consiguen instalar al espectador en una tensión entre lo cómico y lo trágico, donde la esperanza navega siempre al borde del fracaso, y sin embaergo nunca parece dispuesta a claudicar.
La pieza se organiza a partir de repeticiones obsesivas: desde frases, pasando por gestos, cachetadas y rugidos, hasta diarios que, como dice la voz popular, se vuelven viejos a poco de circular por el pueblo. Esa circularidad construye una lógica beckettiana: la rutina es lo que da sentido, incluso cuando ya no hay público. Cartucho insiste: “El sentido está en la repetición”. Escopeta responde con ironía: “¿Para qué ensayar si nadie nos mira?”. Entre esas dos posturas se despliega el dilema existencial: seguir repitiendo como precaria recurso de identidad, o resignarse al vacío.
Lo notable es que la repetición no sólo organiza la acción, sino que la erosiona. Cada retorno aparece con menos energía, con más desgaste, como si el tiempo estuviera consumiendo a los personajes. La repetición es sostén y condena a la vez: conserva la vida y al mismo tiempo la fosiliza.
La elección de los nombres Cartucho y Escopeta también resulta muy potente: cargan violencia, desgaste, inutilidad de armas oxidadas. Dos seres envejecidos, raídos, que sobreviven repitiendo rutinas, intercambiando citas de filósofos (Bergson, Kant, Schopenhauer) que atesoran en libretitas y contraponen en una especie de absurdo y desopilante duelo, como si la teoría justificara un acto ya vacío. Ese contrapunto entre la jerga filosófica y la mecánica clownesca es uno de los hallazgos más fértiles del libro de Mariano Cossa: allí el grotesco se vuelve reflexivo, cómico y patético a la vez.
Otro de los méritos del texto radica, sin duda, en el ritmo y la compulsión a la circularidad, a través de frases que se reiteran (“yo digo… digo yo…”), gestos que retornan (cachetadas, quinotos, diarios) y rutinas que se ensayan sin público, como quien se consuela de un dolor intenso con un placebo que no le propicia el menor alivio, sinó mas bien lo contrario; al desgaste físico, se suma una angustia que con el correr del tiempo crece y se profundiza hasta convertir al humor inicial en un vacío que remite inevitablemente a los paisajes beckettianos: la risa como eco de una tragedia sin salida.
Ejes semánticos
Entre los recursos que ambos despliegan para sobrellevar su extrema situación, no hay dudas de que la complicidad y una oscura camaradería operan sobre la relación como una suerte de inevitable apelación al instinto de supervivencia. A las obsesiones y desvaríos de Cartucho (excelente composición de Claudio Martínez Bel) se contrapone la paciente y sensible ternura de Escopeta (también formidable Teresita Galimany) que sostiene a su compañero desde una mirada por momentos maternal y discretamente piadosa. Como si el ejercicio manifiesto de la piedad corriera ek riesgi de perder su posibilidad sanadora.
También es posible detectar ejes semánticos que ayudan a completar una lectura posible del texto a partir de su título:
Eje jurídico–existencial: Pedido de gracia como súplica de indulto. Los payasos son rehenes de una deuda que no es suya, condenados a esperar. Aquí la “gracia” es una figura de perdón, de clemencia ante la sentencia de obsolescencia y abandono.
Eje cómico–teatral: La “gracia” como sinónimo de humor de gag, propio de los códigos circenses. Los personajes viven para ensayar rutinas, repetir cachetadas, buscar un gag que sostenga el sentido. El título sugiere, entonces, una invocación a la risa: la necesidad de que la comicidad aún sea posible en medio de la ruina.
Eje religioso–trascendental: la “gracia” como don divino. Más allá del circo y del pueblo, lo que está en juego es una salvación simbólica: la posibilidad de que la existencia, aun en el fracaso, sea tocada por un gesto de ternura (como la caricia final en lugar de la cachetada).
Estos tres ejes dialogan tácitamente entre sí, y enriqueciendo los sentidos implícitos en el título: el pedido judicial de perdón por un delito no cometido, el recurso de la risa fácil como intento desesperado por neutralizar la cancelación de la esperanza y el clamor místico de salvación, entrelazados en una misma mixtura de símbolos.
Bernardo, el león ausente
El león Bernardo, aunque nunca aparece materialmente en escena, cumple un papel central. Su rugido, su hambre y su ausencia final introducen lo ominoso, lo animal reprimido, lo instintivo que resiste. Es también la encarnación de la deuda: se lo alimenta para sostener la ficción de la garantía, y cuando desaparece, la farsa se desnuda. Bernardo es a la vez víctima y metáfora: animal explotado por el circo y espejo de los payasos, ambos atados a una jaula que es contrato y condena.
Su salida de la historia será el quiebre dramático que preanuncia el final: sin el león, se desmoronará también la ficción de circo. Y cuando llegue la noticia de que la deuda fue saldada, se producirá un efecto devastador: lo real irrumpirá poniendo en evidencia a los protagonistas en evidente fuera de juego, obsoletos. Allí la obra alcanza una resonancia contemporánea: el interrogante sobre qué hacer con lo viejo, con lo descartado, con quienes ya no entran en la lógica del espectáculo moderno ni del aparato de consumo.
Espacio liminal
La ambientación despliega una sugestiva zona de liminalidad linante entre depósito, granero y pista de circo, un lugar de ruinas que condensa la memoria de lo que fue espectáculo y hoy es espera. Ese “afuera” nunca visible –el pueblo, el circo ausente, la figura de Bernardo/león– funcionan como una extra escena activa que presiona desde lo material, confiriéndole al texto una tensión sorda, ominosa. En tal sentido, no cabe duda del manejo acertado de lenguaje de lo alusivo, como zona implícita que modifica y enriquece aspectos nucleares de la historia.
También la propuesta abunda en momentos de cuasi liminalidad cuando el código de actuación teatral se confunde o fusiona con los códigos que devienen de la actividad circense: este efecto alcanza su momento más logrado en la rutina final que cierra el espectáculo.
Estructura narrativa
La estructura se resuelve de manera precisa y muy teatral: los actos se organizan a partir de situaciones-matriz de repetición creciente, cada vez más asfixiantes, hasta el apagón final. Hay una cadencia de desgaste, al inicio la práctica, luego matizada y enriquecida por distintos puntos de giro; la huelga de hambre, la ausencia de Bernardo, hasta la circunstancia del falso retorno del circo, que deviene en propuestas absurdas que no hacen sinó evidenciar la deshumanización trágica de la que los dos protagonistas resultan víctimas, condición de la que no consiguen desprenderse con los argumentos de la libertad recuperada o la posibilidad de renunciar a su condición de payasos y dedicarse a la producción rural hasta “llenar el mundo de quinotos”. El humor absurdo convive con una angustia existencial insoslayable.
Recursos poéticos y simbólicos
En los planos señalados, el valor simbólico de los quinotos resulta otro de los hallazgos de la pieza: fruta marginal, difícil de clasificar (¿naranja, limón, mandarina?), que encarna la identidad fallida, el “término medio que nunca funciona”. Los quinotos encarnan la identidad fallida: no terminan de ser nada, como los payasos envejecidos que ya no encajan en el nuevo circo. “Un fruto con problemas de identidad”, dice Cartucho, y esa frase resuena como autodefinición. Lo que no encuentra lugar en el gusto social deviene residuo, exceso, chiste agrio.
En tal sentido, lo quinotos operan como metáfora del destino de Cartucho y Escopeta: inasimilables, ácidos, desajustados al gusto social. Esa lectura resignifica la condena de los personajes: no sólo quedaron como “garantes”, sino que son, en sí mismos, frutos imposibles de integrarse al mercado o al espectáculo.
Los diarios —que no son tales— configuran el otro gran elemento simbólico. Apilados en capas, representan tanto la historia personal como la historia de la comunidad que los olvida. La idea de estar “sepultado en el pasado, aplastado por otros que lo van encimando” es de una potencia brutal: habla de memoria, de archivo y de cómo el presente condena a lo viejo a la invisibilidad. En términos escénicos, esos diarios —que en realidad, como el mismo Cartucho apunta, son semanarios— no son sólo utilería, sinó una excusa más para desgranar otro comentario filosófico sobre el no paso del tiempo.
En términos de lenguaje, la pieza se articula como una metáfora compleja sobre el desgaste, la espera y la obsolescencia. Técnicamente, trabaja con una estructura de repetición cíclica, que remite tanto a la rutina clownesca como a la condena existencial de los personajes. Cada escena parece empezar donde terminó la anterior, pero con un grado más de deterioro. Esa espiral creciente-decadente es uno de los motores dramáticos más fuertes del texto: el tiempo no avanza en línea recta, sino que se acumula como los diarios en la escenografía, aplastando a los protagonistas.
El uso de la liminalidad y la extra escena resultan también muy acertados, aportando a la historia elementos poéticos e informativos contextuales que la completan y enriquecen. Ya se trate de las acciones de los funcionarios municipales encargados de acercar la magra cuota alimenticia, como de las ediciones acumulativas del semanario, a través de las cuales los payasos mantienen con el mundo una relación pobre e insustancial, hasta que se enteran, por una carta de lectores, del amenazante descontento popular originado en la situación que los tiene como involuntarias víctimas.
En cuanto al juego con la filosofía, el contrapunto entre Bergson, Kant, Pascal o Schopenhauer atesorados en libretitas raídas generan un humor corrosivo: el saber ilustrado reducido a muletilla de payasos viejos, teoría degradada en chiste. Esa operación convierte la erudición en parte de la rutina, mostrando cómo hasta la filosofía puede ser usada como gag. Hay aquí un eco del grotesco criollo: la grandeza intelectual degradada al servicio de la miseria cotidiana.
Por último, el desenlace coloca a los personajes ante la paradoja final: liberados de la deuda, ya no son garantes ni payasos. Son nada. La libertad como condena es un giro amargo y lúcido.
La escena de la caricia en lugar de la cachetada es demoledora: la ruptura del código clownesco introduce una ternura que duele más que la violencia mas contundente. El gag fracasa y se convierte en gesto humano, verdadero. Es el punto donde la obra se atreve a abandonar la comedia para asomarse a la tragedia íntima.
Diarios que son semanarios: metáforas del tiempo y la identidad
Los diarios apilados, por su parte, se convierten, desde su misma acumulación, en capas que aplastan, como si el presente enterrara a los viejos bajo el peso de lo nuevo. Cartucho lo explica con brutal lucidez: “Los jóvenes arriba, los viejos abajo, sepultados en el pasado”. La escenografía deviene alegoría de la historia: la memoria colectiva hecha papel inútil, lista para envolver huevos o avivar un asado. El teatro convierte lo cotidiano en signo y hace de esos objetos un espejo del desgaste vital.
El grotesco filosófico
Uno de los recursos más originales es el uso de la filosofía como gag. Bergson, Kant, Pascal, Schopenhauer, Demócrito: todos aparecen citados desde libretitas raídas, convertidos en muletillas de payasos cansados. Lo que fue teoría sobre la risa se vuelve rutina degradada. Ese gesto produce un efecto de grotesco: la grandeza intelectual reducida a material de circo pobre. El chiste se carga de filosofía, la filosofía se banaliza en chiste.
Aquí aparece un guiño a la tradición argentina: el grotesco criollo, donde lo sublime y lo vulgar se rozan para exponer la miseria humana. La risa que nace de ese contrapunto es amarga, un recordatorio de que toda teoría se quiebra frente a la experiencia de la ruina.
Puntos de viraje: Fracaso, libertad y obsolescencia
El nudo dramático se intensifica cuando llega la noticia: la deuda fue saldada, el circo volvió… y se fue. Cartucho y Escopeta quedan liberados, pero esa libertad no tiene destino. Ya no son garantes, pero tampoco son payasos. El circo moderno, sin animales ni fenómenos, los condena a la obsolencia. “¿Qué vamos a hacer con esta libertad?”, pregunta Cartucho. Y la respuesta es devastadora: nada.
La obra toca aquí una fibra política profunda: ¿qué hacer con lo descartado? Los viejos artistas, las formas que ya no encajan, los cuerpos que no producen. El circo renovado representa el mercado actual: colorido, ágil, joven, sin riesgos. El mundo de Cartucho y Escopeta pertenece a otro tiempo, y la obra se atreve a mostrar cómo la modernidad los deja afuera.
A modo de cierre
Pedido de gracia es un texto de gran riqueza simbólica y teatral, donde conviven ecos de Beckett, con autores de cuño neogrotesco como Cossa (P), Viale, Gorostiza, o simbolista-absurdo como Monti o Gambaro. Desde estos códigos, el texto y la puesta de Mariano Cossa ponen en escena la precariedad, la deuda, la obsolescencia, y lo hacen con humor agrio, pleno de una ternura que se torna, por momentos, en crudeza.
Pero ninguna de las virtudes señaladas hubieran cobrado su valioso co-relato escénico de no mediar las formidables composiciones de Claudio Martínez Bell (Cartucho), y Teresita Galimany (Escopeta), que conforman una dupla sencillamente magistral, superlativa, con momentos de una teatralidad intensa que espectadores y espectadoras no olvidarán. Martínez Bell, desde un Cartucho obsesivo y alienado, empeñado en sus rutinas como el náufrago que se aferra a los restos de un salvavidas que nunca termina de hundirse, mientras que Teresita Galimany da vida a una criatura fuerte en su aparente fragilidad ,en la que subyacen una entereza y una compasión que terminarán convirtiéndose en el último recurso que ayude a estos seres dolientes a no trasponer el umbral alienante de la locura.
También colabora grandemente a la consumación de esta puesta la dirección sensible y sutil de Mariano Cossa, dotándola de un tempo dramático preciso y sostenido que contribuye grandemente a valorizar sus méritos poéticos y dramáticos. Mariano conoce el valor de los lenguajes que se juegan en la escena, y los atiende y considera con pulso artesanal y miraba de orfebre: la música del espectáculo, que también es fruto de su entrenada inspiración, resulta otra prueba cabal de lo expuesto.
Finalmente, Pedido de gracia nos narra y se narra como como metáfora del fin de un mundo: el circo sin animales, sin payasos, sin trapecistas, con “jóvenes evolucionados” que ya no necesitan de manifestaciones de barbarie sangrienta para estimularse (seguramente tendrán cubierta esa cuota con la sangre en serio que destilan sus pantallas portátiles).
Y la propuesta encuentra allí un material riquísimo para interpelar al espectador contemporáneo: ¿qué hacemos con lo viejo, con lo descartado, con lo que ya no encaja en el nuevo paradigma del pasatiempo posmo?